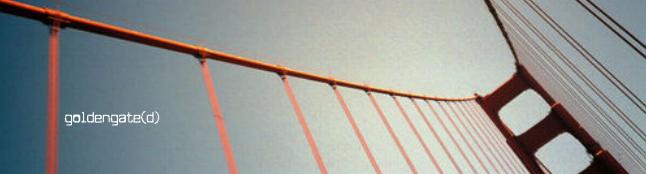LA SOLEDAD DE PLUTO

este fin de semana he puesto el árbol de navidad en casa. cuando era pequeño solíamos hacerlo siempre el 25 de noviembre, justo un mes antes de navidad porqué además de faltar treinta días exactos para nochebuena coincidía con la fecha de cumpleaños de mi abuelo. ahora que ya hace ocho años que murió, aún sigo poniendo los adornos ese mismo día pero no se porqué, no considero que sea un homenaje póstumo ni tampoco me pongo especialmente sentimental al hacerlo. no tengo ninguna historia con él que hable de escribir juntos la carta a los reyes magos o de como me ayudaba a envolver los regalos para mi madre. no, no hay ninguna historia así con él. pero los adornos de mi árbol en cambio, esas esferas violetas metálicas, esos adornos recubiertos de espumillón blanco, esos globos plásticos transparentes con serpentinas irisadas en su interior, todos esos adornos tienen una historia por si solos tan tremenda que merece la pena ser contada. aunque no sea de cuento de niños.
la hermana de mi abuelo siempre fue rara. se cambió su nombre verdadero por otro más glamouroso a los treinta y pocos años, cuando ese temor primigenio que la había acompañado desde pequeña, el miedo a que nadie la quisiera de verdad, le hizo llevar su rareza hasta el punto de convertirse en una mujer totalmente distinta y asegurarse así el cariño que hasta entonces sentía que no se le había dado siendo quien era. se tiñó el pelo de rubio platino, se gastó sus pocos ahorros en un par de caros trajes con plumas de pavo real, se perfiló las cejas y de la noche a la mañana, así lo aseguraba mi abuelo, su letra pasó de ser accidentada y borrosa a ser curvilínea y elegante. lo que nadie de su entorno acertó a pensar fue que entre tintes de pelo, plumas de ave y una lista con los nombres hollywoodienses que sopesaba autoadoptar, esa rareza, eso que nadie sabía explicar y que todos le adjudicaban, empezaba a abrirse camino dentro de ella, profunda y oscura.
finalmente encontró a arturo, un hombre treinta años mayor que ella. era bajito, calvo y obeso, con una gran papada y unos pliegues carnosos en la nuca que le daban un peculiar parecido a alfred hitchcock, sus labios sempiternamente unidos a un puro, y una cuenta corriente capaz de conseguirle a mi tía abuela plumas más exóticas para sus abrigos, tintes de pelo más deslumbrantes y joyas, abrigos, licores, bombones, fiestas de alto copete en la barcelona de los años setenta, partidas en casinos y una casa. una casa en lo alto de una colina des de la que asomarse a la ciudad que un día la tachó de extravagante. se casaron y fueron bastante felices, asistían a carreras de galgos, a cócteles de amigos importantes de él, a fiestas de carnaval. todo lo felices que el dinero les permitía. mi abuelo, mientras, veía con impotencia como su hermana se aislaba más en su mundo de cenicienta y como arturo disfrutaba teniendo a una mujer joven y alocada (en más sentidos de los que estaba dispuesto a admitir) de la que presumir ante sus compañeros sebáceos.
pero arturo murió al cabo de poco tiempo de una ataque al corazón. demasiadas viandas, demasiado roastbeef, demasiado exceso. mi abuelo habló con su hermana ofreciéndole una habitación del piso que él y mi abuela acaban de comprarse pero ella lo declinó, seguramente por considerarlo demasido plebeyo. yo debía tener entonces unos seis años y en las comidas familiares alguien siempre terminaba hablando de ella, de cuanto hacía que no la veían, preguntándose como debía llevar la viudedad de arturo y recordando lo suntuosa que se veía esa casa des de lo alto de la colina. hasta que un verano, no recuerdo el motivo, en una de las múltiples excursiones estivales que hacía con mis abuelos, me ofrecieron de ir a verla.
recuerdo llegar a la ciudad donde vivían y distinguir la casa a lo lejos, efectivamente sola en lo alto de una colina y ver ya entonces en ella el espectro de la casa que debió ser recién comprada porqué ante mi parecía una casa oscura, dormida, perdida en si misma, las persianas medio rotas, el césped convertido en un crocanti de hierba naranja y las flores de las macetas en alambre retorcido. mi abuela no estaba muy segura de que yo debiera entrar a visitar a la hermana de mi abuelo pero parece ser que ella les había dicho por teléfono que tenía ganas de conocerme. no nos habíamos visto aún y yo me la imaginaba rodeada de una halo brillante, fumando cigarrillos con una boquilla quilométrica si bien el estado de la casa ya me estaba advirtiendo que lo que estaba por encontrar era bastante distinto de esa idea que me había montado en mi cabeza, porqué la hermana de mi abuelo vestía de negro riguroso, con una nube de tul gris alrededor de la cara que le daba el aspecto de un fantasma con una nube de tormenta por cabeza, visibles solo sus labios pintados de rojo oscuro. la casa estaba llena de polvo, en desorden, un puzzle mal acabado reflejo de su mundo interno donde las piezas se mezclaban al azar, libros encima de los fogones, plantas dentro de la nevera, fotos de arturo en la ventana. recuerdo su voz sombría, su grito de espanto cuando pasé por delante de una estufa vieja y me advirtió de que la casa podía explotar si alguien se acercaba demasiado a la bombona de gas. y recuerdo también un mueble expositor en el comedor, lleno de copas de cristal viejas y de telarañas espesas como barbas de azúcar. y en medio del estante central, una pequeña figura de pluto, inaccesible, terrorífica en mi recuerdo infantil, rodeada de arañas y moscas muertas. no podía apartar los ojos de esa figura, la fascinación del miedo, de aquello que me resultaba imposible entender: la locura de la hermana de mi abuelo. y no dejaba de preguntarme ¿qué otras estampas terroríficas debía haber en otros rincones de esa casa?
recuerdo intentar poner el pie en el primer escalón para subir al segundo piso de la casa y no ser capaz de hacerlo, la articulación de mi rodilla temblando y un castañeo de dientes porque des de ahí conseguía ver como subía la siniestra curva de la escalera y conseguía ver también un pequeño margen de la pared del pasillo de arriba y darme cuenta, aterrorizado, que las paredes estaban impregnadas con su letra curvilínea. y tan llenas debían estar las paredes de las estancias del piso superior que la letra se desbordaba y empezaba a descender ya por los muros de la escalera, mi miedo tan grande que podía leer lo que había escrito pero no entender su significado. recuerdo poco más de esa primera visita, solo que mi abuelo volvió muy triste y le vi llamar más triste aún a un centro psiquiátrico. entonces fue cuando descubrimos que la rareza de su hermana también se había cambiado el nombre por otro. a partir de entonces se llamó esquizofrenia.
volví a la casa dos años después, cuando ella ya estaba internada en un centro psiquiátrico (no sin antes haberle dado una tremenda bofetada a mi abuelo a quien vivió como un traidor) y la casa estaba a punto de ser derribada. hice jurar y perjurar a mis abuelos que me dejaran ir. necesitaba subir al piso de arriba, ver si las arañas se habían comido finalmente a pluto, rebolcarme en mis miedos infantiles. así que mientras mis abuelos recogían fotos y objetos en la planta de abajo, me puse otra vez frente a la escalera y me di cuenta que en dos años la escritura había bajado hasta casi la planta baja, los muros enmarañados con las curvas y los lazos de sus jotas, pes y ges. subí poco a poco la escalera y empecé a leer las paredes, respirando mi terror lentamente, con un fuelle en mis pulmones. todo eran cartas a arturo, sobre como lo echaba de menos, sobre su nuevo maquillaje, sobre como se había hecho un nuevo vestido para él con recortes de otros antiguos. en según que trozos hablaba de forma más triste, su letra más quebradiza, sobre su ausencia, su vacío. y pensé en lo cruel de su enfermedad, que la aislaba a medias de su dolor, sin voverla loca del todo sino dejándole una porción de conciencia para torturarla. la única habitación en la que me atreví a entrar fué en la suya, porqué la densidad de la letra en las otras habitaciones era tal que se tragaba la luz que entraba por las rendijas de las persiana rotas. encima de la cama se repetía solo una única frase: no quiero estar sola. una y otra vez. y otra. del derecho. del revés. en algunos sitios dejando de ser curvilínea y elegante y volviendo a ser la letra accidentada y borrosa que siempre fue en el fondo. tuve tanto miedo al ver esa pared que no noté a mi abuela llamarme des del quicio de la puerta. de hecho escribo esto y aún se me pone la piel de gallina. lo cierto es que me sentí profanando un santuario, una intimidad que ella y su locura guardaron celosamente de los demás. así que cuando mi abuela me dijo qué hacía allí, para justificar mi invasión, cogí la primera caja que encontré y le dije que me quería llevar lo que había dentro. resultaron ser unos adornos de navidad.
la casa se derribó tres años más tarde y jamás pude saber que había sido de pluto pero pienso que mi tía abuela era como él, perdida en una telaraña de neuronas que jugaban al escondite sináptico, en su alacena de cristal de cuento, triste y sola. cuido sus adornos con cariño, tienen más de treinta años pero estan como nuevos. son brillantes, bonitos, pero vacíos en el fondo. y cada año, cuando abro la caja de adornos me acuerdo de ella y pienso que quizás me los dejó a propósito. que en esas cartas de amor aprendió a echar de menos a arturo y no a su dinero. y que llegó a sentirse querida antes de volverse loca del todo.